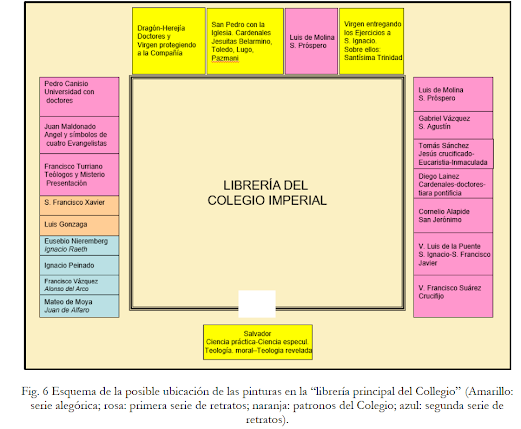La capilla del Instituto San Isidro perteneció a la Real Congregación de Nuestra Señora de la Concepción. Esta congregación estaba adscrita al Colegio Imperial y había surgido al amparo de los jesuitas. Se fundó en torno a 1603 0 1604 y contaba con esta capilla propia en el patio de Los Estudios.
Otro de los hechos que nos revela su importancia es la gran cantidad de encargos artísticos que hacían Y que suponía unas buenas fuentes económicas así como por la gran cantidad de obras benéficas siendo para los presos, esto ultimo la verdadera misión que se impusieron los congregantes.
 |
| Interior de la capilla del Instituto San Isidro |
La convivencia de la En el mismo centro congregación y de los Jesuitas fue siempre buena; la congregación participaba en actividades del Colegio y los jesuitas ayudaban en lo posible a la congregación. Tan solo existió alguna contienda a mediados del s. XVIII sobre el uso y la titularidad de la Capilla aunque al final la congregación mantuvo sus derechos sobre ella
Tras la expulsión Carlos III de los jesuitas por en 1767, la congregación arrastrada se va a ver por la ruina de la Compañía Jesús. Apelarán de a la justicia para reclamar sus derechos sobre la capilla aludiendo a su independencia de los jesuitas, sin embargo, no van a ser oídas sus peticiones e incluso se les calificará de "ilegítima congregación clandestina".
Los planes de Carlos III eran bien claros. El ideal de la Ilustración invade en las mentes de los gobernantes y su implantación debe llegar a todos los estratos y estamentos sociales empezando por la Iglesia. El monopolio educativo de la iglesia se acaba y la tutela real se hará cargo de ella. El Colegio Imperial, único centro docente de Madrid, es objetivo directo de estas medidas y así en 1771 desaparece el Colegio permaneciendo los Estudios Reales de 1625 que Carlos III ampliará. De esta forma, la antigua capilla de la Congregación pasará a ser capilla de los nuevos Reales Estudios.
Si la capilla sobrevivió a la congregación también la precedió, es decir, la antigua capilla fue construida en el s. XVI y no expresamente para la congregación. Posteriormente, cuando se instalan en el Colegio, la capilla pasará a formar parte de la Congregación. Sobre esta primitiva capilla hay ejemplo sus pinturas en la Ermita de la Virgen del Puerto.
En 1726, Delgado termina el fresco de la bóveda. Su obra fue de tan gran agrado que ese mismo año se le encarga pintar las paredes de la capilla de imposta para abajo representando los misterios de la Virgen. Esta obra duró hasta 1730, sin embargo, actualmente no nos queda nada de ella.
El 26 de Mayo de 1730 se inician los festejos para inaugurar la nueva capilla que ha perdurado hasta nosotros. Tras la expulsión de los jesuitas y la disolución de la congregación por Carlos III tenemos pocas noticias sobre la capilla. A principios del s. XIX se convirtió en Salón de Actos aunque con el regreso de los Jesuitas volvió a su función.
 |
| Fotografía tomada en las primeras décadas siglo XX en 1903 se inauguró como salón de actos |
Tras la definitiva expulsión de la Compañía del centro, la capilla volvió a ser Salón de Actos de la recién creada Universidad Central. En 1881 se celebró en ella el Centenario de Calderón de la Barca.
Se utilizó, también, para impartir clases tal como nos lo cuenta Pío Baroja en "El Árbol de la Ciencia", incluso en su sacristía se estableció el laboratorio de Química. Fue después de la Guerra Civil cuando volvió a su antigua función manteniéndose hasta la actualidad.
Los Frescos de la bóveda de la capilla
La bóveda de la capilla está divida, claramente, en dos -partes. Un fuerte entablamento, sujetado por columnas salomónicas azules, divide la parte inferior de la bóveda, en la que el pintor creó una galería arquitectónica de formas muy rotundas, con la superior que se asemeja a un techo abierto al cielo con la intención de crear una profundidad visual.
 |
| Vista general de la cabecera del Fresco de Juan Delgado |
La arquitectura, representada en la parte inferior, posee, en sus formas, un claro gusto barroco, es una gran puesta en escena, es un autentico decorado teatral. Sin embargo, no se puede negar claras reminiscencias clásicas en su configuración, con sus formas rotundas y su predominio de las líneas rectas, solo roto por el juego de guirnaldas doradas, medallones, y otros motivos decorativos como son los ángulos donde están representadas las águilas bicéfalas imperiales. En esta galería están representados un total de 17 santos fundadores, de los cuales, solo dos son mujeres, y, como tales, colocadas, por deferencia, en la cabecera de la capilla.
el Colegio Imperial de la Compañía de Jesús, su santo fundador, San Ignacio de Loyola, no está colocado en un lugar privilegiado como es la cabecera de la capilla, sin embargo, su colocación tampoco está exenta de privilegio ya que, al entrar en la capilla por su puerta lateral, la parte de la bóveda que más se ve no es la cabecera sino su lateral derecho. Justo enfrente de la puerta de entrada está representado San Ignacio junto a los fundadores de las ordenes más importantes: dominicos, agustinos y franciscanos.
 |
| Virgen del Rosario sobre arbol de Jesse se representan en medallones los reyes de Israel Debajo San Agustín, Santo Domingo, San Francisco de Asís y San Ignacio de Loyola |
Encima del frontón del altar mayor, se encuentra una figura muy discutida: una mujer con casco (en el que lleva un animal simbólico parecido al dragón del escudo del Instituto), lanza, escudo, ropaje guerrero, apoyada en el escudo de España y a sus pies una esfera armilar. Esta figura bien podría tratarse de la misma Atenea como de cualquier otra figura mitológica que simbolice la ciencia o la sabiduría. A su lado se encuentra la inscripción latina: "REG. ARCHIG YMN. MATRIT. A CAR.TIT RESTIT. ET AUCTUM", es decir, "Reales Estudios Superiores de Madrid, restaurados y ampliados por Carlos III". Se trata de una inscripción posterior a las pinturas de la bóveda; Carlos II no empieza su reinado hasta 1 759 mientras que las pinturas se terminaron en 1726.
 |
| Palas Atenea o Alegoría de España |
 |
| Detalle de los elementos científicos al pié de la Diosa ocultos por la escayola del frontón |
Sobre el fondo blanco simulando la piedra, destacan los colores azul intenso de las columnas y el dorado de los capiteles, guirnaldas y demás adornos. Existen. también, otros pequeños toques coloristas como son los floreros que existen a lo largo de la arquitectura dibujada. Debido a la lejanía y a su tamaño son difíciles de observar pero, sin embargo, se trata de estupendas representaciones florales en los que se recreó el artista.
Otro motivo vegetal y, quizás, con cierto simbolismo, son los dos árboles sobre los que se ha representado dos de las tres figuras marianas que existen en la bóveda: la virgen del Rosario y otra que bien podría llamarse "de la Buena Leche", la cual, de su pecho derecho, mana un chorro de leche materna que va a parar a la boca de San Bernardo convirtiéndose este así, en hermano de leche de Cristo. Ambas vírgenes son parecidas en su concepción. Las demás imágenes de santos poseen la misma técnica, con predominio de la línea en su dibujo y con colores suaves, e incluso oscuros, que se contraponen con los brillos dorados o el fuerte azul de las columnas.
 |
| Representación de la visión de San Bernardo |
La línea divisoria entre el aparente cielo abierto y la galería arquitectónica pintada en la parte inferior es el robusto entablamento. Sin embargo, esta división no es brusca, no es una línea recta, ya que sobre este entablamento se asientan una serie de ángeles, medallones, cortinajes, floreros...etc., que hacen que el paso de una parte a otra no sea tan brusco y, además, confiere a esta zona media de un conjunto de curvas, arrugas, posturas y demás, que le otorga un carácter más difuso, móvil, dinámico, complejo. Sus colores, exceptuando los medallones, son suaves, muy pulidos. Sus contornos son más difuminados que los de las figuras de la parte inferior. Se trata de un trabajo más suelto, más imaginativo.
 |
| Evangelista Marcos, águila bicéfala en la esquina emblema de los Austrias |
En esta zona cabe destacar los cuatro Evangelistas, situados en los ángulos de la bóveda. Estos sobresalen por sus colores (aunque aún sigan siendo pálidos) y por un acabado más preciso. Cada evangelista se encuentra representado junto a su símbolo: águila, toro, ángel y león.
 |
| Parte central del fresco |
La zona superior o central de la bóveda es la más importante. Es un espectáculo de figuras y formas, luces y colores, e incluso el mismo motivo del fresco es todo un gran espectáculo, quizás, por esto, se eligió al motivo: se trata de un pasaje del Apocalipsis de San Juan, un tema muy imaginativo y creador, ideal para que un artista derroche imaginación en su creación.
La escena está dividida en dos partes: la zona de la bóveda que está más cerca del altar, hasta la mitad, representa lo terrenal, mientras que de la mitad de la bóveda hacia atrás es la zona celestial.
 La misma zona del fresco |
| después de la restauración junio 2025 |
En la zona terrenal está representada una ciudad sobre una roca junto al mar, que es, según el texto bíblico, la ciudad de Babilonia, resumen de todos los pecados. Junto a ella está el Dragón de las Siete Cabezas todas ellas coronadas. Es el dragón que intenta devorar el niño que lleva en su vientre la Inmaculada que está en el centro de la bóveda. Ante tal hecho aparece el Arcángel San Miguel que lucha contra el dragón. La cola del dragón llega hasta el firmamento y con la misma barre las estrellas lanzándolas contra la Tierra.
Cuando San Juan habla del dragón hace una clara referencia a la ciudad de Roma, fundada sobre siete colinas y que, entonces, se tomaba como modelo de ciudad perversa.
La Inmaculada nos sirve de división en esta parte central. Junto a ella se encuentra la figura de Dios Padre que infunde su espíritu sobre la Inmaculada en forma de paloma que representa al Espíritu Santo. También, sobre la Inmaculada, e encuentra Dios — Hijo, representado por el Cordero Místico que reposa sobre el Libro de los Siete Sellos que, según el Apocalipsis, al abrirse y romperse cada uno de los sellos sobreviene una desgracia al Mundo.
Sobre toda esta escena, y al fondo de la bóveda, se encuentra el Trono Celestial rodeado por una gran cantidad de ángeles.
En esta zona central de la bóveda predominan los colores claros, muy suaves, y, sobre todo, las tonalidades doradas y el azul. Las pinceladas son mas sueltas y el trazado menos definido. Se llega a una gran barroquismo con el entramado de pliegues, posturas, indumentarias...etc. A pesar del intento del pintor por dar movimiento a la escena, sus figuras son muy pocos reales, parecen estar más preocupados por su propia "pose" que por el acto que están realizando. De todas ellas, quizás, la que más resalta, por su buen acabado, es el Arcángel San Miguel.
 |
| Posición de Atenea en el Fresco Restaurado |
Por ultimo, añadir que el sitio que ocupa la figura de Atenea, justo encima del frontón del altar, estuvo ocupado, durante muchos años, por un cuadro en lienzo, sin firma, que representaba la visita de Cristo a. casa de Marta y María. En la última restauración de los frescos, realizada en la década de los 80, se quitó y apareció la imagen de Atenea. El cuadro, por su parte, está en fase de restauración. El motivo que moviera a los entonces rectores del centro a colocar ahí dicho cuadro es un misterio aunque podría pensarse que les guió un motivo religioso como el no ver apropiado que la parte superior del altar estuviera presidida por una imagen pagana de la mitología. También podría ser que, con la vuelta de los jesuitas en el siglo pasado, decidieran suprimir todo aquello que hiciera referencia a Carlos III que fue quien los expulsó, y por esto, mandaron tapar la inscripción de Carlos III que hay junto a la figura.
Justo Corbacho Breve Guía del Instituto San Isidro, Madrid 1995
 |
| Deus Scietiarum Dominus |